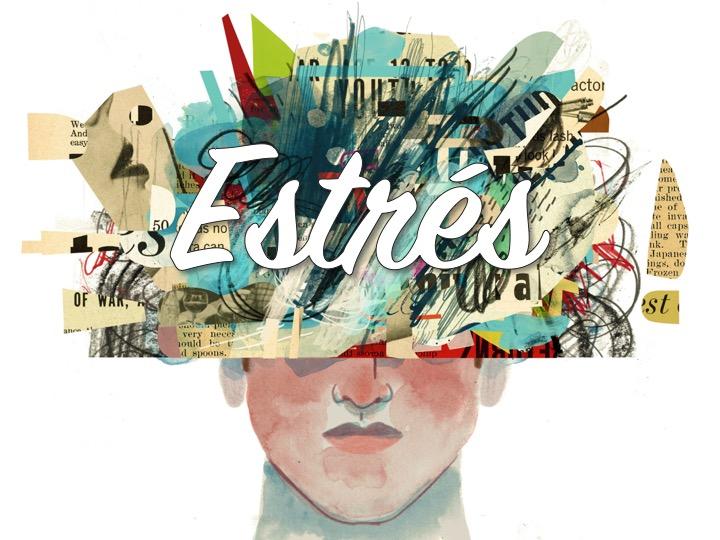ENSAYO PSICOLÓGICO
Autora: Erika Diaz – Practicante de Psicóloga
(Equilibrio Bienestar Integral, Lima – Perú)
¿Alguna vez has sentido que todo va demasiado rápido y que no puedes llegar a realizar todo lo que te gustaría? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023), más del 30 % de las personas en el mundo reporta altos niveles de estrés, especialmente los jóvenes y adultos jóvenes, considerando que ahora tenemos acceso a internet, en consecuencia, clases, trabajo, las redes sociales de manera inmediata y como si eso no fuera suficiente existe mucha presión por “estar bien”, ser productivo, aprender idiomas, conocer culturas, entre otros. El resultado lo explica el Informe Global de Salud Mental 2024 de Ipsos, el cuál reveló que el 62 % de las personas encuestadas siente que el estrés afecta su vida diaria y su capacidad de disfrutar. Entonces, ¿realmente el mundo es más estresante, o nosotros nos hemos acostumbrado a tanta inmediatez, que perdimos la flexibilidad ante los cambios?
Según Buendía y Mira, se explica al estrés como una transacción o intercambio entre el individuo y su entorno. Es decir, lo que genera el estrés no siempre es lo que ocurre, sino cómo lo evaluamos, qué tan capaces nos sentimos de afrontarlo y nuestra respuesta. También, desde la perspectiva conductual contextual, se entiende considerando el contexto, nuestros aprendizajes, cómo nos relacionamos con lo que sentimos; entender el para qué de nuestro comportamiento, su función en ese contexto específico. Si lo observamos en nuestro día a día, ¿estamos haciéndolo o solo estamos sobreviviendo?. Si lo estamos notando, estamos dando un paso generando conciencia; según Hayes, esto implica la capacidad de abrirse a las experiencias internas como los pensamientos, emociones, ilusiones, sensaciones, incluso las más difíciles, y actuar de forma coherente con nuestros valores o propósitos de vida, en lugar de guiarnos solo por la incomodidad o el miedo.
Como evidencia, tenemos investigaciones como la de Gloster, Meyer y Lieb dónde se encontró que las personas con mayor flexibilidad presentan menor estrés, ansiedad y depresión, y muestran mayor resiliencia incluso frente a situaciones crónicas como el dolor o la incertidumbre. Asimismo, Ruiz, Peña-Vargas y Odriozola-González observaron que los estudiantes universitarios con altos niveles de flexibilidad emocional manejan mejor la presión académica, las críticas y los cambios, manteniendo su bienestar psicológico. Es decir, las investigaciones demuestran que la flexibilidad psicológica actúa como un factor protector ante el estrés y otras dificultades psicológicas.
Considerando la información, se podría trabajar en enseñar a las personas a aceptar lo que no pueden controlar y comprometerse con acciones que les acerquen a tener una vida más coherente; creando un espacio para sentir, y luego seguir con sus actividades aún con el malestar como lo plantea la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Es decir, el estrés no va a desaparecer, sino va a perder su poder al dejar de luchar contra él porque lo sentimos, le brindamos un espacio y seguimos adelante, sabiendo que es parte de nuestra vida. Finalmente, es importante aclarar que el estrés no es, en sí, malo. De hecho, un cierto nivel de estrés puede impulsarnos a mejorar, adaptarnos y aprender; sin embargo, lo que se vuelve problemático, es la tendencia a evitar lo incómodo, exigirnos control total o a desconectarnos de nuestras emociones. En ese sentido, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo vivir mejor con él?. La respuesta puede estar en enfocarnos en una sola cosa a la vez, paso a paso, notando qué está pasando en nuestro contexto; en consecuencia siendo más amables con nosotros mismos. Comprendiendo que no se trata de eliminarlo, sino de aprender a convivir con el estrés y entendiendo que incluso en medio del malestar, es posible avanzar hacía nuestros propósitos.
Referencias Bibliográficas sugeridas
Biggs, A., Brough, P., & Drummond, S. (2017). Lazarus and Folkman’s psychological stress and coping theory. In The Handbook of Stress and Health (pp. 351–364). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118993811.ch21
Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42(4), 676–688. https://doi.org/10.1016/j.beth.2011.03.007
Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1–25. https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.06.006
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change (2nd ed.). Guilford Press. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6220909/
Ipsos. (2024). World Mental Health Day Global Report. https://www.ipsos.com/en-id/ipsos-world-mental-health-day-report-2024
OMS. (2023). World mental health report: Transforming mental health for all. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/publications/i/item/9789240050860
Ruiz, F. J., Peña-Vargas, A., & Odriozola-González, P. (2023). The relationship between psychological flexibility and mental health in university students: A systematic review. Journal of Contextual Behavioral Science, 28, 62–74. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2023.01.003
PubMed Central (2015). Functional contextualism and behavior analysis. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4590133/